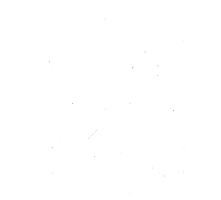Madrid. 10 de mayo de 2020.
Parece que se paró el reloj de repente, que se detuvo dándose de bruces contra una realidad difícil de comprender y que nos ha dejado a ratos sin aliento. Desapareció la vida de las calles y así quedaron mudas y vacías y solas, nunca antes las había sentido así, ni en mis peores sueños. Y esa vida se encerró en los refugios individuales de cada uno de nosotros, llámense nuestras casas y por caminar más profundo, dígase nuestros adentros.
Y ahí seguimos, en esa profundidad en la que nos miramos hoy con un detenimiento inusual porque quizás nunca tuvimos la oportunidad que nos brinda este cruel desencuentro. Y a veces nos asustamos de lo que vemos, otras nos abrazamos y lloramos y nos reconfortamos con nuestro propio beso y en otras ocasiones nos perdonamos porque por fin cuidamos de heridas que nunca curamos con esmero y que cicatrizaron solas como buenamente pudieron.
Este encierro nos ha cambiado, estoy segura, y no solo nuestra agenda diaria, nuestros hábitos más cotidianos, nuestro ir y venir rápido, sino también esos rincones que albergamos en nuestro interior más íntimo y que después de tantas semanas confinados descubrimos que existen y que ayer también existieron, aunque con telas de araña por haber dejado de visitarlos hace demasiado tiempo.
No sé tú lector, pero yo vivo sola y en esta soledad he sentido durante semanas la presencia en mi interior de un ser que parece que se me comía por dentro, que me iba restando fuerzas, que iba ganando espacio en mi cuerpo y que poco a poco me ha ido debilitando hasta acabar en una fatiga que aún trato de vencer desde mi encierro.
En medio de ese ejercicio de “mirarme al espejo” como hace años no había hecho, creo que me ha acompañado el virus maligno y letal que se ha cobrado tantas vidas y tanto sufrimiento. Luché contra él con todas mis fuerzas, tratando de ganarle en cada momento, sin rendirme, sin permitirle ni un centímetro más al día, pero no siempre lo logré con ese instinto humano de supervivencia que todos tenemos. Tras mes y medio de batalla y ya sin restos importantes en mi cuerpo, sigo recuperándome, y he de confesar que hoy por hoy ya no sé muy bien si de aquello, de esto, o de lo que llevaba arrastrando durante años en este ir y venir de locos, de falta de aire, y de tan desordenado movimiento.
Estos días en los que puedo respirar ya sin apenas esfuerzo después de curar una neumonía que me ha mantenido en silencio, me pregunto si merecen la pena tantas y tantas cosas que hice y que pasé durante tantos y tantos fríos inviernos. Y digo inviernos, porque a veces fue mi cabeza y mis disparatados gestos los que convirtieron las primaveras en estaciones frías alejadas de la alegría propia del buen tiempo.
Sea como fuere, hoy deseo con todas mis fuerzas que pase este sufrimiento, que dejemos de despedir a tantos seres humanos que no han podido vencer al maldito bicho del infierno. Hoy deseo con todas mis fuerzas que volvamos a ser libres, pero libres sin miedo, sin miedo a abrazarnos, sin miedo a querernos, sin miedo a volar por lo que anhelamos, pero ya no por el peligro a contagiarnos, sino sin miedo a vivir la vida como nunca antes lo habíamos hecho, protegiéndonos y cuidándonos del daño pero con el corazón bien abierto a lo más bello.
Porque señores y señoras, aunque parezca que el tiempo se ha detenido, el reloj sigue corriendo y con él la vida y con ella nuestros sueños. Por eso humildemente me atrevo a decirles esto, que no dejemos para mañana lo que podamos convertir hoy en realidad con tan solo una o varias muecas, con uno o varios acertados aspavientos.
Suerte a todos, mis lectores valientes, y sigamos en ese empeño para que cuando quiera dios que nos abran la puerta de este refugio de ángeles y demonios y de algún que otro deseo, seamos más libres que nunca, fieles a nosotros mismos y a nuestros sentimientos y sin olvidarnos nunca de aquellos que estuvieron ahí en nuestros peores inviernos.
Gemma Rodríguez Betrián
Miembro de la Red Internacional de Escritores por la Tierra