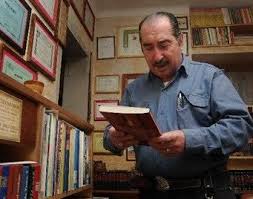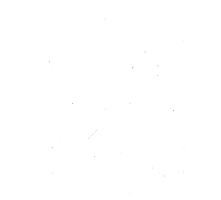La poesía siempre fue mi compañera más fiel. Desde pequeño ella me buscaba con paciencia y seducción. En la escuela primaria me miraba desde los textos escolares, se asomaba a mi banco para sentarse a mi lado, hurgaba en mi cuaderno. Todo lo invadía. Yo mucho no entendía esa persistencia hasta que después de muchos años de embonía, de leerla y escribirla, me di cuenta que la poesía no hay que entenderla sino gustarla.
Ella estaba en cualquier lado y a cualquier hora: en la mesa familiar, a la vuelta de la esquina, en la pelota de goma, en los ojos de alguna compañera de grado, en el guardapolvo blanco, en la pluma cucharita, en el tintero azul.
Estaba en los crepúsculos de la calle Belgrano del barrio La Falda de Bahía Blanca, en la magia del cielo estrellado, en el libro de lectura “Girasoles”, en las láminas de la revista “La Chacra” que compraba mi padre y hasta en el delantal que usaba mi madre. Tenía el sonido de su máquina de coser, el color de los gruesos sifones de vidrio, en el vino clarete de los almuerzos, el aroma del pan y en el gusto de las meriendas a media tarde.
La poesía de puro atrevida metió su cuchara en mi vida. Se me pegó como una estampilla. Me acosó con su idilio, me desveló en las noches, me vistió despacio con su ropaje porque yo también estaba apurado y las palabras me brotaban “como agua de manantial”.
Hubo desde mis primeros años una simbiosis perfecta con ella. Éramos dos en la vida, desposados para siempre. En el colectivo, en la calle, en el cine, en el trabajo, en la cama entre las sábanas, en el mar, en la ducha, en el enjambre abejas, en las hojas del otoño, en el vuelo de los pájaros, en la copa de los árboles, en el sol, en la luna, en todo lo celeste y terrestre íbamos, ella y yo, tomados de la mano.
La poesía como un huésped invisible se metió de lleno en mi vida y no me dio tiempo a nada. Derribó todas las puertas, abrió todas las esclusas. Entró con todo señorío con los grandes poetas universales y en cada lectura salía alborozada como una princesa medieval, con carroza y todo.
Me acompañó con los cantares de gesta, con el mester de clerecía, con los viejos romances, con los sonetos, con las redondillas, con cuanta forma lírica existe.
Y lo más importante, ella, la poesía, me abrió las puertas de la amistad, del amor, de la belleza y de la justicia.
Yo no la puedo definir ni explicarla. Tampoco la puedo racionalizar porque la poesía se siente y se palpa con el corazón, con la sangre, con la vida. No es libresca a pesar que está en los libros y no hay recipiente que la contenga ni varón o mujer que la domestique. Ella es así: insumisa, veleidosa, impredecible.
Ella siempre estará, como dijo Bécquer. Al alcance la mano. Para deleitarnos, para encender una luz en nuestro estado de ánimo. Porque es necesaria, imprescindible.
La poesía se puede leer muchas veces, se puede memorizar. La poesía nunca pasa de moda. Es una dama con aroma a camelias, un estanque con nenúfares, un agua que discurre entre las piedras, un canto rodado suave y leve, una caracola en el oído.
Pero también a veces se pone seria y dice razones inconvenientes, incomoda, perturba, no deja dormir, interroga, molesta la conciencia.
¿Podemos los poetas dejar de escribir poesía? No, nunca jamás. Está en el umbral de nuestra puerta, tocando las aldabas, disparando sus arcabuces, sonando en los atabales. Inquietándonos como la picadura de un tábano. Y aunque la quiéramos dejar, ella no nos dejará nunca. Y un ejército de musas caminará por nuestras venas hasta que el brazo obedezca y el cálamo dócil se doblegue ante su luminoso mandato. Y así el poema, otra vez, como siempre desde el principio de los tiempos estará hecho. Y la poesía habrá nacido.
Jorge Castañeda
Miembro de la RIET
Escritor, poeta y periodista.