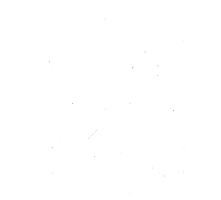Cuando nos fuimos a vivir juntos, lo primero que entró en casa fue el sofá. Durante mucho tiempo, ocupó nuestro salón. La familia y amigos que nos visitaban nos aconsejaban que compráramos un aparador, cómoda, vitrina o estante. Les decía que no lo necesitábamos; nuestro sofá no era solo un sitio donde sentarse porque en él: componía mis acordes de guitarra, se acomodaban conmigo las musas, comíamos, a veces dormíamos la siesta tras masajearnos mutuamente los pies y, más de una noche, mientras la luna se asomaba curiosa, a través de los cristales del ventanal, mi chico y yo nos acariciábamos, nos besábamos y después nos devorábamos de placer.
Cuando nos fuimos a vivir juntos, lo primero que entró en casa fue el sofá. Durante mucho tiempo, ocupó nuestro salón. La familia y amigos que nos visitaban nos aconsejaban que compráramos un aparador, cómoda, vitrina o estante. Les decía que no lo necesitábamos; nuestro sofá no era solo un sitio donde sentarse porque en él: componía mis acordes de guitarra, se acomodaban conmigo las musas, comíamos, a veces dormíamos la siesta tras masajearnos mutuamente los pies y, más de una noche, mientras la luna se asomaba curiosa, a través de los cristales del ventanal, mi chico y yo nos acariciábamos, nos besábamos y después nos devorábamos de placer.
También en mi sofá lloré sin él.
Cada mañana lo cepillaba y acomodaba los cojines. Me quedaba embobada mirándolo y cómo si pudiera oírme o tuviera vida propia, le decía:
—¡Has sido la mejor inversión de mi vida!
Antes de salir de casa, lo miraba embobada y cuando llegaba a mi hogar le sonreía antes de sentarme porque sabía que me acogería con su confortable diseño y me sentiría como un bebé entre algodones. No creo que otro mueble vaya a sustituirle, le seré fiel hasta el fin de mis días.
Lola González del Castillo es escritora y socia de la RIET. Este microrelato quedó finalista en el premio Fama y ha sido publicado previamente en el blog de la autora.