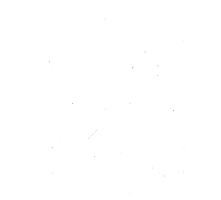Por Frei Betto
Por Frei Betto
Está en cartelera en algunos cines del Brasil la película “Hannah Arendt”, de la directora Margarethe von Trotta. Por ser una obra de arte que hace pensar no atrae a muchos espectadores. La mayoría prefiere los enlatados de entretenimiento que llenan la programación televisiva.
Hannah Arendt (1906-1975) era una filósofa alemana judía, alumna y amante de Heidegger, uno de los más importantes filósofos del siglo 20, que cometió el grave desliz de afiliarse al partido nazi y aceptar que Hitler lo nombrase rector de la universidad de Freiburg; lo que no mengua el valor de su obra, que ejerció gran influencia sobre Sartre. Hannah Arendt huyó del nazismo refugiándose en los EE.UU.
La película de la Von Trotta retrata a la filósofa en el juicio a Adolf Eichmann, en 1961, en Jerusalén, enviada por la revista “The New Yorker”. Escenas reales del juicio fueron insertadas en la película.
De regreso a Nueva York, Hannah escribió una serie de cinco ensayos, reunidos en el libro “Eichmann en Jerusalén. Un relato sobre la banalidad del mal”. Su visión acerca del reo nazi le chocó a muchos lectores, en especial a la comunidad judía.
Hannah escribió que esperaba encontrar a un hombre monstruoso, responsable de crímenes monstruosos: el embarque de víctimas del nazismo en trenes rumbo a la muerte en los campos de concentración. Pero que se encontró con un ser humano mediocre, mero burócrata de la máquina genocida dirigida por Hitler. La gran culpa de Eichmann, según ella, fue abdicar del derecho de pensar.
Hannah ha puesto el dedo en la llaga. Muchos de nosotros juzgamos que son personas sin corazón, frías, incapaces de un gesto de generosidad los corruptos que se apropian de recursos públicos, los carceleros que torturan presos en cárceles y comisarías, los policías que primero golpean y luego preguntan, los médicos que dejan morir a un paciente sin dinero para pagar el tratamiento. Es lo que muestran las películas cuyos personajes son “del mal”.
En la realidad el mal es cometido también por personas que no desmerecerían si comieran con la reina Elisabeth, como Raskólnikov, personaje de Dostoievski en “Crimen y castigo”. Gente que, en el ejercicio de sus funciones, abdica del derecho a pensar, como hizo Eichmann.
Esas personas no sólo se visten con la camisa del servicio público, de la empresa, de la corporación (iglesia, club, asociación…) en que trabajan o frecuentan. Visten también la piel. Son incapaces de hacer un juicio crítico ante sus superiores, de discernir las órdenes que reciben, de decir NO a quienes están jerárquicamente supeditados.
Me acuerdo de “Pudim”, uno de los más notorios torturadores del DEOPS de São Paulo, vinculado al escuadrón de la muerte liderado por el comisario Fleury. Se le ordenó trasladar al principal asesor de Dom Helder Camara, monseñor Marcelo Carvalheira (que más adelante sería arzobispo de João Pessoa), desde la cárcel de São Paulo al DOPS de Porto Alegre, donde sería dejado en libertad.
Antes de entrar en la carretera el vehículo se paró a la puerta de una casa de clase media baja, en un barrio de la capital paulista. Marcelo temió por su vida, creyendo que allí funcionaba un centro clandestino de tortura y exterminio. Pero se sorprendió al encontrarse con una escena curiosa: la mujer y los hijos pequeños de “Pudim” alrededor de la mesa preparada para la comida. El preso quedó sorprendido al ver al torturador en su papel de afectuoso esposo y padre…
Una de las áreas en las que las personas más abdican de pensar es la política. En nombre de la ambición por ascender los escalones del poder, de mantener una función pública, de usufructuar la amistad de los poderosos, muchos abdican del pensamiento crítico, se tragan en seco los abusos de sus superiores, hacen la vista gorda a la corrupción, y sonríen a quien en lo íntimo desprecian.
Ésa es la banalidad del mal. Muchas veces es resultado de la omisión, no de transgresión. Quien calla consiente. O del riguroso cumplimiento de las órdenes que, en última instancia, violan la ética y los derechos humanos.
De ese modo el mal brota gracias al carácter invertebrado de subalternos que, como Eichmann, creen que no pueden ser castigados por el genocidio de seis millones de personas, pues a ellos sólo les correspondía embarcarlas en los trenes, sin que supieran a dónde serían llevadas como ganado al matadero de las cámaras de gas.
Dos ejemplos de la grandiosidad del bien los tenemos hoy en Edward Snowden, el joven norteamericano de 29 años que se atrevió a denunciar la asombrosa máquina de espionaje del gobierno de los EE.UU., capaz de violar la privacidad de cualquier usuario de internet; y en el soldado Bradley Manning, de 25 años, que divulgó por WikiLeaks 700 mil documentos secretos sobre la actuación criminal de la Casa Blanca en las guerras de Irak y de Afganistán.