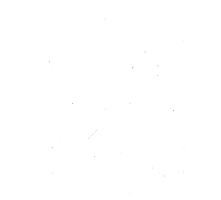Daniel de Cullá es poeta y miembro de la Asociación Colegial de Escritores de España y de la Red Internacional de Escritores por la Tierra (RIET). El burgalés nos envía su último escrito, ‘Fiesta en mi pueblo’, una serie de reflexiones de un hombre que mira, desde la lejanía, cómo se desarrollan los festejos en su municipio y la actitud de las personas respecto a la alegría que eso supone.
‘Fiesta en mi pueblo’
Estoy en el balcón de esta mi casa, en la plaza Mayor del pueblo, de frente a la facha del ayuntamiento, cuyo tejado está coronado por un gran reloj que no funciona. Estoy leyendo a Georges Rodenbach, en su ‘Bruges la Morte’, de cuyo libro Huysmans, Joris Karl Huysmans, que en su ‘Becalmed’, el protagonista busca un reposo espiritual en el campo, y no encuentra más que peletería y estupidez en un medio natural decadente, y Mallarme dijeron que era uno de los más grandes logros del Movimiento Decadente: “A tale of doomed love and bizarre murder”, un cuento de condenado amor y asesinato extraño.
También he releído, y dejado en el suelo, a Georges Bataille, en su ‘Tears of Eros’, donde la violencia y lo sagrado en Gilles de Rais, Erzebet Bathory, el Marqués de Sade, El Greco, Gustave Moreau, Andre Bretón, los practicantes del Voodoo, y la tortura china forman un coctel de sexo, drogas y muerte en grado tal que se hace dudoso lo que deba preferirse, hacer exclamar lo que dijo Joseph Jablonski : “Dust on my Eyes is the Blood of Yr Hair”, el polvo en mis ojos es la sangre en tu pelo.
Pronto empezarán las fiestas patronales, esta vez dedicadas a la Virgen de la Zarzamora. Miro por encima del balcón de hierro y, en un esquina, veo unos niños jugando a cogerle el rabo a un perrillo rabilargo que da vueltas tras de él revirando su tronco, haciendo hélices en el aire, volviendo hacia uno y otro lado describiendo un arco en círculos.
Un analfabetismo sacro e ilustrado galopante, que anima todo el cuerpo social y nacional, pasea la virgen en andas. A su paso, las casas me parecen hechas de carey, cierta tortuga y la materia de que está formada. Las aceras, en su mayoría, están repletas de cagadas de golondrinas que anidan debajo de los aleros, en nidos hechos con cargadal, cantidad de tierra depositada en el fondo de los ríos, y colocados uno junto al otro como en juego de naipes.
Pasa la procesión, pasa la virgen, cual candaliza de vela cangreja o cariafa, ave zancuda de América con un cariacu, cabrito de la Guyana, en sus brazos. El cura sirve cual cabo para facilitar la operación de arriar el foque, puntas muy largas y almidonadas del cuello de la camisa. Los que portan los palos derechos e izquierdos de las andas parecen especie de pilastras para sostener el arquitrabe, o cada una de las vigas sobre las que descansan los tablones que llevan los furos para las hormas en las casas de purga de los ingenios de azúcar.
Se para la comitiva. Sueltas y cargadas, mujeres preñadas y sin preñar, bailan una jota castellana con flauta y tamboril, que a los viejos hace salírseles la baba, y a los jóvenes la risa, mirando más las piernas que el bailoteo. También baila el tonto del pueblo, cual caricato, bajo o bufo de la opera cómica. El conjunto se me parece un carro de acémilas con carga para llenar el cañón del arma de fuego del cura, que embiste ahora, acomete, apuntando en el libro de cuentas de su iglesia lo que alguno debía, sintiendo pesadez de cabeza, de pecho, en plenitud de estómago agradecido, pensando que el ayuntamiento se había cargado de sin razón, de hijos, de deudas.
Los porteadores descansaron los palos sobre unas horquillas de palo largo, sintiéndose como en un lugar cubierto de vegetación, y contemplando todas esas caras que los cuatro, por lo bajo, entonaron: “Mirad carialegres, carinegros; carianchos, cariacedos; caribobos, caricortos; caridolientes, carigordos; carihermosos; cariampollados, mofletudos”. Todo era una caricatura o retrato festivo en que se exageran las actuaciones de la vida diaria escondiendo especialmente las defectuosas.
Un perrito chiquito le hacía halagos a una niña, y en su lomo se veía la carimba, o marca que ponían cariñosamente los españoles a los esclavos del Perú con hierro candente, cariocando el árbol de América que destila un aceite que reemplaza a la manteca en Cayena y el sebo de las velas en Caribe, hombre cruel e inhumano.
Daniel de Cullá