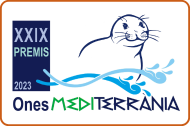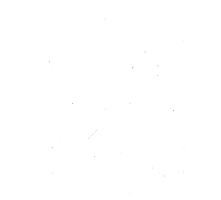En la fiesta del Cuerpo de Cristo dejaré mi fluctuar en alturas abisales. Acariciaré una por una mis arrugas, revelaré historias en mis cabellos blancos, tomaré con la punta de los dedos mi perfil interior. No recurriré al bisturí de las falsas impresiones. Ni al espectro de la delgadez anoréxica. El tiempo proseguirá masajeando mis músculos hasta volverlos flácidos como las delicadezas del espíritu.
Suspenderé todas las flexiones, excepto las que aprendo en la academia de los místicos. Beberé de mi propio pozo y abriré el corazón para que el ángel de la limpieza arroje, por la ventana de la compasión, iras, envidias y amarguras.
Pisaré sin zapatos el calor de la tierra viva. Cual bailarín ambiental, bailaré abrazado a Gaya al son ardiente de canciones primitivas. Recibiré de ella el pan; yo le daré la paz.
Encendidas las estrellas, contemplaré en la penumbra del misterio ese cuerpo glorioso que nos funde, a Gaya y a mí, en un único sacramento divino. Su trigo brotará como alimento para todas las bocas, y sus uvas harán correr ríos embriagantes de saciedad.
En la mesa cósmica ofreceré las primicias de mis sueños. Con las manos vacías acogeré el cuerpo del Señor en el cáliz de mis carencias.
Doblaré las rodillas ante el misterio de la vida y contemplaré el rostro divino en la cara de aquellos que nunca supieron que cosmos y cosmético son palabras griegas y hunden sus raíces en la misma belleza.
Limpiaré mis ojos de todos los prejuicios y pediré una fe que esté por encima de todos los preceptos. Como el profeta Ezequiel, contemplaré el campo de los muertos hasta ver al polvo consolidarse en huesos, los huesos juntarse en esqueletos, los esqueletos recubrirse de carne y la carne llenarse de vida en el Espíritu de Dios.
Proclamaré el silencio como acto de profunda subversión. Desconectado del mundo, expulsaré del alma todos los ruidos que me inquietan y, vacío de mí mismo, seré plenificado por Aquel que me envuelve por dentro y por fuera, por encima y por debajo.
Eliminaré de la mente la profusión de imágenes y aparcaré en el olvido la turbulencia de ideas. Privaré de sentido a las palabras. Absorto por el silencio, aplicaré los oídos para escuchar la brisa del profeta Elías, y los ojos para admirar lo que tanto extasió al anciano Simeón.
Nunca más convertiré mi cuerpo en mero comparsa extraño al espíritu. Seré una sola unidad, onda y partícula, anverso y reverso, anima y animus. Recogeré por las esquinas todos los cuerpos indeseados para lavarlos en la sangre de Cristo, antes de que salgan de sus capullos para alzar el vuelo de las mariposas.
Curaré de la ceguera a los que se miran en mirada ajena y los untaré con cremas bíblicas hasta que aparezca en ellos el esplendor de la semejanza divina. Arrancaré del suelo de hierro los pies congelados de la insolidaridad y haré soplar un viento fuerte sobre los que temen el peso de sus propias alas. Al subirse a la cima del mundo verán que todos somos un solo cuerpo y un solo espíritu. Haré de mi cuerpo una hostia viva; y de mi sangre un vino de alegría. Ebrio de efusiones y gracias, enlazaré en un abrazo cósmico a todos los cuerpos y, en el salón dorado de la Vía Láctea, bailaremos valses hasta que la música sideral haya agotado la sinfonía escatológica.
En la concretez de la fe cristiana, anunciaré a los cuatro vientos la certeza de la resurrección de la carne y de todo el Universo redimido por el cuerpo místico de Cristo. Entonces, cuando la muerte me transvivencie, lo que es tierno se volverá eterno.