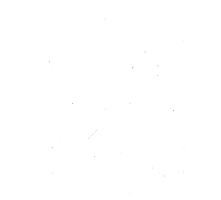Mi amigo Alfredo no entiende por qué continúo siendo un fraile crítico del capitalismo y convencido de que la verdad y la palabra de Dios coinciden.
No le cabe en la cabeza mi opción de no formar una familia y haber ‘desperdiciado’ las oportunidades que la vida me ha ofrecido de conseguir éxito personal como laico.
A los 22 años fui asistente de dirección de José Celso Martínez Correa en el montaje de “El rey de la vela”, obra de teatro de Oswald de Andrade. Aprendí el oficio y estuve tentado de dedicarme en cuerpo y alma a la dirección teatral.
A los 23 trabajé como jefe de reporteros en el “Folha da Tarde”, en São Paulo. Y en el 2004 renuncié a la función de asesor especial de la Presidencia de la República.
Según Alfredo, “si tuvieras cabeza no estarías encerrado en una celda de un convento, viviendo de unos exiguos derechos de autor y de eventuales conferencias remuneradas”. Aunque Alfredo y yo somos amigos, hay entre nosotros una enorme diferencia en el modo de encarar la vida. Él es un alto ejecutivo de una empresa multinacional, tiene su pareja y sus hijos, posee una estancia y casa en la playa, y adora el pasar temporadas en Nueva York.
En asuntos de religión él cultiva un agnosticismo que no le impide ser devoto de san Judas Tadeo y llevar al cuello una cadena de oro puro con la medalla de Nuestra Señora de las Gracias.
Siempre le repito: ”Tú eres un hombre editado”. Debidamente moldeado, como un muñeco de yeso, por la cultura capitalista-consumista que respiramos.
Le gusta exhibir ropa de marca, frecuentar sofisticados clubes y restaurantes de moda, y cambiar de auto cada 15 mil kilómetros.
Yo prefiero ser un hombre inédito. No envidio el estilo de vida de Alfredo, ni dudo de que él sea feliz así. Pero me niego a someterme a los ‘valores’ del sistema que exalta la competitividad, y no la solidaridad, y que engendra tanta desigualdad social.
Mi felicidad estaría en peligro si me dedicara a poseer bienes materiales que me exigirían constantes cuidados. Mi existencia no está dirigida por el status, las finanzas o el patrimonio. Lo que me hace feliz es el sentido solidario que le imprimo a mi vida. Aunque tampoco me considero más feliz que la media. La felicidad no se compara.
El pozo en que sacio mi sed está abierto a lo Transcendente. Y me hace mucho más feliz el no tener que preocuparme de los bienes materiales, pues no poseo nada, excepto la ropa que visto, los libros que utilizo y un auto pequeño que me regalaron.
Quien mucho posee, mucho tiene que perder. No es mi caso. Mi bien más precioso es también el de Alfredo y el de todos nosotros: la vida. Sé que un día habré de perderla, como les pasa a todos. Alfredo queda horrorizado cuando tocamos este tema. Seguro que tendrá mucho que perder cuando le llegue la muerte.
Esta diferencia entre ambos es muy notable: el sentido que le imprimo a mi vida justifica mi muerte. No es el caso de mi amigo ni el de hombres y mujeres editados. Éstos nutren permanentemente la ambición de tener más y más. Lo necesario nunca es suficiente para ellos. No soportan la idea de tener un futuro como el del que vive alquilando, viaja en autobús y va al mercado sólo para ver escaparates y tomar un helado.
El hombre y la mujer editados son aquellos que apuestan decididos por el sistema en el que viven y creen. El hombre y la mujer inéditos miran más allá de su ombligo y quedan indignados ante tanta miseria e injusticia. Empeñan sus vidas en la búsqueda de otros mundos posibles. Creen en los ideales y en la utopía. Y son felices precisamente por sentirse como el corcho en el agua, que nunca se hunde. Por eso raramente sufren desilusiones, temen el fracaso o se hinchan de medicinas para evitar la baja autoestima.
El hombre inédito es alguien que no se deja editar por ninguna fuerza –política, económica, religiosa- que insista en querer hacerle lo que no es.
El hombre y la mujer editados aprecian la autoayuda. El hombre y la mujer inéditos prefieren la otrayuda.